Copia-de-PREGUNTAS-EXAMEN-TRABAJO-1.pdf
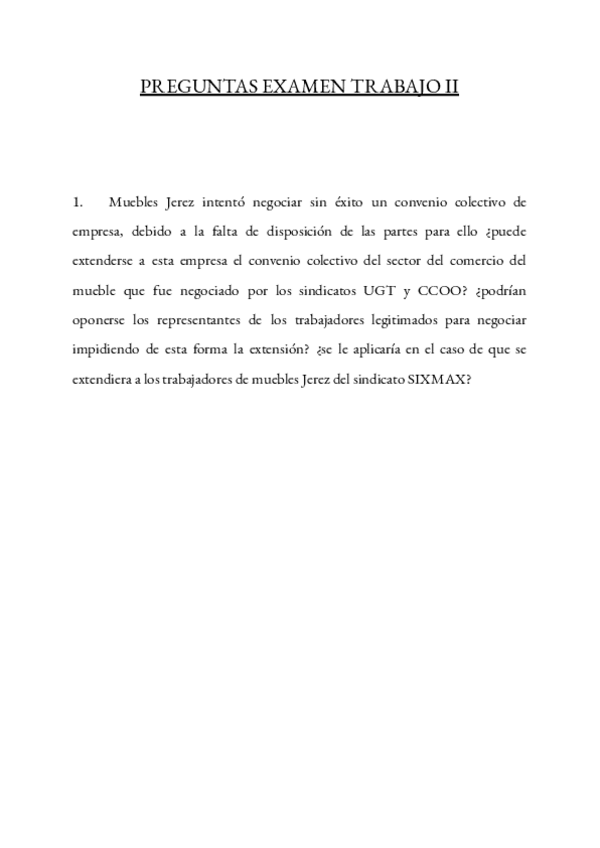
Portada
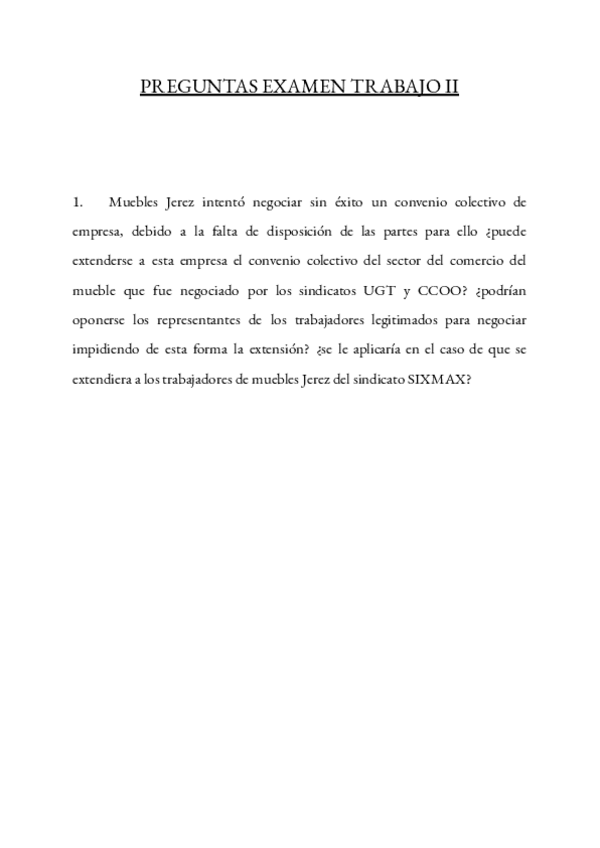
Asignatura
account_balance
Grado en Derecho (UPO)
Fecha de subida
28 jun 2021
Categoría
examenes
Etiquetas
content_copy
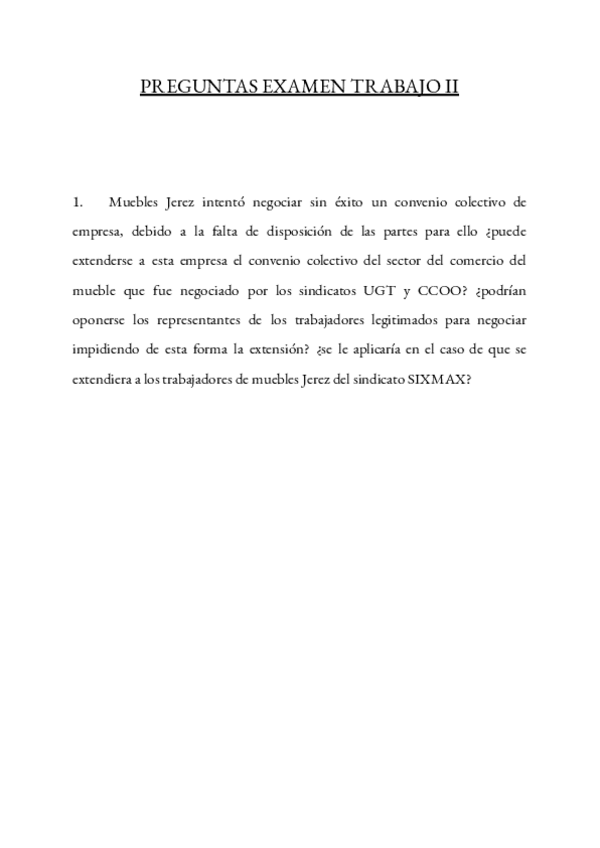
Portada
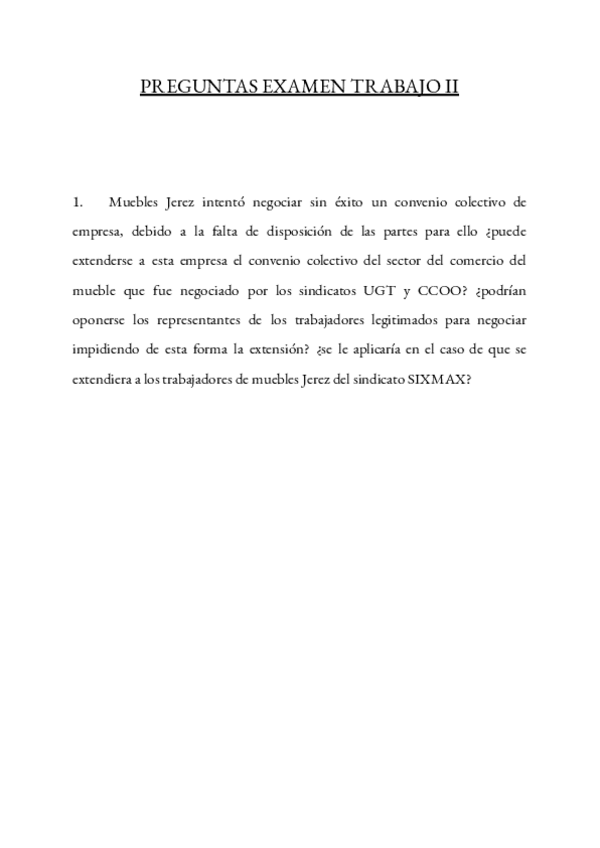
Asignatura
Grado en Derecho (UPO)
Fecha de subida
28 jun 2021
Categoría
examenes
Etiquetas